SAN AGUSTIN OBISPO DE HIPONA
Capítulo XVII. De la
muerte voluntaria por miedo de la pena o deshonra
Si a
ninguno de los hombres es lícito matar a otro de propia autoridad, aunque
verdaderamente sea culpado, porque ni la ley divina ni la humana nos da
facultad para quitarle la vida; sin duda que el que se mata a sí mismo también
es homicida, haciéndose tanto más culpado cuando se dio muerte, cuanta menos
razón tuvo para matarse; porque si justamente abominamos de la acción de Judas
y la misma verdad condena su deliberación, pues con ahorcarse más acrecentó que
satisfizo el crimen de su traición (ya que, desesperado ya de la divina
misericordia y pesaroso de su pecado, no dio lugar a arrepentirse y hacer una
saludable penitencia>, ¿cuánto más debe abstenerse de quitarse la vida el
que con muerte tan infeliz nada tiene en sí que castigar? Y en esto hay notable
diferencia, porque Judas, cuando se dio muerte, la dio a un hombre malvado, y,
con todo, acabó esta vida no sólo culpado en la muerte del Redentor, sino en la
suya propia, pues aunque se mató por un pecado suyo, en su muerte hizo otro
pecado.
Capítulo XVIII. De
la torpeza ajena y violenta que padece en su forzado cuerpo una persona contra
su voluntad
Pregunto,
pues, ¿por qué el hombre, que a nadie ofende ni hace mal, ha de hacerse mal a
sí propio y quitándose la vida ha de matar a un hombre sin culpa, por no sufrir
la culpa de otro, cometiendo contra sí un pecado propio, porque no. se cometa
en él el ajeno? Dirán: porque teme ser manchado con ajena torpeza; pero siendo,
como es, la honestidad una virtud del alma, y teniendo, como tiene, por
compañera la fortaleza, con la cual puede resolver el padecer ante cualesquiera
aflicciones que consentir en un solo pecado, y no estando, como no está, en la
mano y facultad del hombre más magnánimo y honesto lo que puede suceder de su
cuerpo, sino sólo el consentir con la voluntad o disentir, ¿quién habrá que
tenga entendimiento sano que juzgue que pierde su honestidad, si acaso en su
cautivo y violentado cuerpo se saciase la sensualidad ajena? Porque si de este
modo se pierde la honestidad, no será virtud del alma ni será de los bienes con
que se vive virtuosamente, sino será de lo: bienes del cuerpo, como son las
fuerzas, la hermosura, la complexión sana y otras cualidades semejantes, las
cuales dotes, aunque decaigan en nosotros, de ninguna manera nos acortan la vida
buena y virtuosa; y si la honestidad corresponde a al guna de estas prendas tan
estimadas, ¿por qué procuramos, aun con riesgo del cuerpo, que no se nos
pierda? Pero si toca a los bienes del alma, aunque sea forzado y padezca el
cuerpo, no por eso se pierde; antes bien, siempre que la santa continencia no
se rinda a las impurezas de la carnal concupiscencia, santifica también el
mismo cuerpo. Por tanto, cuando con invencible propósito persevera en no
rendirse, tampoco se pierde la castidad del mismo cuerpo, porque está constante
la voluntad en usar bien y santamente de él, y cuanto consiste en él, también
la facultad. El cuerpo no es santo porque sus miembros estén íntegros o exentos
de tocamientos torpes, pues pueden, por diversos accidentes, siendo heridos,
padecer fuerza, y a veces observamos que los médicos, haciendo sus curaciones,
ejecutan en los remedios que causan horror. Una partera examinando con la mano
la virginidad de una doncella, lo fuese por odio o por ignorancia en su
profesión, o por acaso, andándola registrando, la echó a perder y dejó inútil;
no creo por eso que haya alguno tan necio que presuma que perdió la doncella
por esta acción la santidad de su cuerpo, aunque perdiese la integridad de la
parte lacerada; y así cuando permanece firme el propósito de la voluntad por el
cual merece ser santificado el cuerpo, tampoco la violencia de ajena
sensualidad le quita al mismo cuerpo la santidad que conserva in violable la
perseverancia en su continencia. Pregunto: si una mujer fuese con voluntad depravada,
y trocado el propósito que había hecho a Dios a que la deshonrase uno que la
había seducido y engañado, antes que llegue al paraje designado, mientras va
aún caminando, ¿diremos que es ésta santa en el cuerpo, habiendo ya perdido la
santidad del alma con que se santificaba el cuerpo? Dios nos libre de semejante
error. De esta doctrina debemos deducir que, así como se pierde la santidad del
cuerpo, perdida ya la del alma, aunque el cuerpo quede íntegro e intacto, así
tampoco se pierde la santidad del cuerpo quedando entera la santidad del alma,
no obstante de que el cuerpo padezca violencia; por lo cual, si una mujer que
fuese forzada violentamente sin consentimiento suyo, y padeció menoscabo en su
cuerpo con pecado ajeno, no tiene que castigar en sí, matándose
voluntariamente, ¿cuánto más antes que nada suceda, porque no venga a cometer
un homicidio cierto, estando el mismo pecado, aunque ajeno, todavía incierto?
Por ventura, ¿se atreverán a contradecir a esta razón tan evidente con que
probamos que cuando se violenta un cuerpo, sin haber habido mutación en el
propósito de la castidad, consintiendo en el pecado, es sólo culpa de aquel que
conoce por fuerza a la mujer, y no de la que es forzada y de ningún modo
consiente con quien la conoce? ¿Tendrán atrevimiento, digo, a contradecir estas
reflexiones aquellos contra quienes defendemos que no sólo las conciencias,
sino también los cuerpos de las mujeres cristianas que padecieron fuerza en el
cautiverio fueron inculpables y santos?
Capítulo XIX. De Lucrecia,
que se mató por haber sido forzada
Celebran
y ensalzan los antiguos con repetidas alabanzas a Lucrecia, ilustre romana, por
su honestidad y haber padecido la afrenta de ser forzada por el hijo del rey
Tarquino el Soberbio. Luego que salió de tan apretado lance, descubrió la
insolencia de Sexto a su marido Colatino y a su deudo Junio Bruto, varones
esclarecidos por su linaje y valor, empeñándolos en la venganza; pero,
impaciente y dolorosa de la torpeza cometida en su persona, se quitó al punto
la vida. A vista de este lamentable suceso, ¿qué diremos? ¿En qué concepto
hemos de tener a Lucrecia, en el de casta o en el de adúltera? Pero quién hay
que repare en esta controversia? A este propósito, con verdad y elegancia, dijo
un célebre político en una declaración: <Maravillosa cosa; dos fueron, y uno
sólo cometió el adulterio; caso estupendo, pero cierto.> Porque, dando a
entender que en esta acción en el uno había habido un apetito torpe y en la
otra una voluntad casta, y atendiendo a lo que resultó, no de la unión de los
miembros, sino de la diversidad de los ánimos; dos, dice, fueron, y uno sólo
cometió el adulterio. Pero ¿qué novedad es ésta que veo castigada con mayor
rigor a la que no cometió el adulterio? A Sexto, que es el causante, le
destierran de su patria juntamente con su padre, y a Lucrecia la veo acabar su
inocente vida con la pena más acerba que prescribe la ley: si no es deshonesta
la que padece forzada, tampoco es justa la que castiga a la honesta. A vosotros
apelo, leyes y magistrados romanos, pues aun después, de cometidos los delitos
jamás permitisteis matar libremente a un facineroso sin formarle primero
proceso, ventilar su causa por los trámites del Derecho y condenarle luego; si
alguno presentase esta causa en vuestro tribunal y os constase por legítimas
pruebas que habían muerto a una señora, no sólo sin oírla ni condenarla, sino
también siendo casta e inocente, pregunto: ¿no castigaríais semejante delito
con el rigor y severidad que merece?. Esto hizo aquella celebrada Lucrecia: a la
inocente, casta y forzada Lucrecia la mató la misma Lucrecia; sentenciadlo
vosotros, y si os excusáis diciendo no podéis ejecutarlo porque no está
presente para poderla castigar, ¿por qué razón a la misma que mató a una mujer
casta e inocente la celebráis con tantas alabanzas? Aunque a presencia de los
jueces infernales, cuales comúnmente nos los fingen vuestros poetas, de ningún
modo podéis defenderla estando ya condenada entre aquellos que con su propia
mano, sin culpa, se dieron muerte, y, aburridos de su vida, fueron pródigos de
sus almas a quien, deseando volver acá no la dejan ya las irrevocables leyes y
la odiosa laguna con sus tristes ondas la detiene; por ventura, ¿no está allí
porque se mató, no inocentemente, sino porque la remordió la conciencia? ¿Qué
sabemos lo que ella solamente pudo saber, si llevada de su deleite consintió
con Sexto que la violentaba, y, arrepentida de la fealdad de esta acción, tuvo
tanto sentimiento que creyese no podía satisfacer tan horrendo crimen sino con
su muerte? Pero ni aun así debía matarse, si podía acaso hacer alguna
penitencia que la aprovechase delante de sus dioses. Con todo, si por fortuna
es así, y fue falsa la conjetura de que dos fueron en el acto y uno sólo el que
cometió el adulterio, cuando, por el contrario, se presumía que ambos lo
perpetraron, el uno con evidente fuerza y la otra con interior consentimiento,
en este caso Lucrecia no se mató inocente ni exenta de culpa, y por este motivo
los que defienden su causa podrán decir que no está en los infiernos entre
aquellos que sin culpa se dieron la muerte con sus propias manos; pero de tal
modo se estrecha por ambos extremos el argumento, que si se excusa el homicidio
se confirma el adulterio, y si se purga éste se le acumula aquél; por fin, no
es dable dar fácil solución a este dilema: si es adúltera, ¿por qué la alaban?,
y si es honesta, ¿por qué la matan? Mas respecto de nosotros, éste es un
ilustre ejemplo para convencer a los que, ajenos de imaginar con rectitud, se
burlan de las cristianas que fueron violadas en su cautiverio, y para nuestro
consuelo bastan los dignos loores con que otros han ensalzado a Lucrecia,
repitiendo que dos fueron y uno cometió el adulterio, porque todo el pueblo
romano quiso mejor creer que en Lucrecia no hubo consentimiento que denigrase
su honor, que persuadirse que accedió sin constancia a un crimen tan grave. Así
es que el haberse quitado la vida por sus propias manos no fue porque fuese
adúltera, aunque lo padeció inculpablemente; ni por amor a la castidad, sino
por flaqueza y temor de la vergüenza. Tuvo, pues, vergüenza de la torpeza ajena
que se había cometido en ella, aunque no con ella, y siendo como era mujer
romana, ilustre por sangre y ambiciosa de honores, temió creyese él vulgo que
la violencia que había sufrido en vida había sido con voluntad suya; por esto
quiso poner a los ojos de los hombres aquella pena con que se castigó, para que
fuese testigo de su voluntad ante aquellos a quienes no podía manifestar su
conciencia. Tuvo, pues, un pudor inimitable y un justo recelo de que alguno
presumiese había sido cómplice en el delito, si la injuria que Sexto había
cometido torpemente en su persona la sufriese con paciencia. Mas no lo
practicaron así las mujeres cristianas, que habiendo tolerado igual desventura
aun viven; pero tampoco vengaron en si el pecado ajeno, por no añadir a las
culpas ajenas las propias, como lo hicieran, si porque el enemigo con brutal
apetito sació en ellas sus torpes deseos, ellas precisamente por el pudor
público fueran homicidas de sí mismas. Es que tenían dentro de sí mismas la
gloria de su honestidad, el testimonio de su conciencia, que ponen delante de
los ojos de su Dios, y no desean más cuando obran con rectitud ni pretenden
otra cosa por no apartarse de la autoridad de la ley divina, aunque a veces se
expongan a las sospechas humanas.
Capítulo XX. Que no
hay autoridad que permita en ningún caso a los cristianos el quitarse a sí
propios la vida
Por
eso, no sin motivo, vemos que en ninguno de los libros santos y canónicos se
dice que Dios nos mande o permita que nos demos la muerte a nosotros propios,
ni aun por conseguir la inmortalidad, ni por excusarnos o libertarnos de
cualquiera calamidad o desventura. Debemos asimismo entender que nos comprende
a nosotros la ley, cuando dice Dios, por boca de Moisés: <no matarás>,
porque no añadió a tu prójimo, así como cuando nos vedó decir falso testimonio,
añadió: <no dirás falso testimonio contra tu prójimo>; mas no por eso, si
alguno dijere falso testimonio contra sí mismo, ha de pensar que se excusa de
este pecado, porque la regla de amar al prójimo la tomó el mismo autor del amor
de si mismo, pues dice la Escritura: <amarás a tu prójimo como a ti
mismo>, y si no menos incurre en la culpa de un falso testimonio el que
contra sí propio le dice que si le dijera contra su prójimo, aunque en el
precepto donde se prohíbe el falso testimonio se prohíbe específicamente contra
el prójimo, y acaso puede figurárseles a los que no lo entienden bien que no
está vedado que uno le diga contra sí mismo; cuánto más se debe entender que no
es licito al hombre el matarse a sí mismo, pues donde dice la Escritura <no
matarás>, aunque después no añada otra particularidad, se entiende que a
ninguno exceptúa, ni aun al mismo a quien se lo manda. Por este motivo hay algunos
que quieren extender este precepto a las bestias, de modo que no podemos matar
ninguna de ellas; pero si esto es cierto en su hipótesis, ¿por qué no incluyen
las hierbas y todo que por la raíz se sustenta y planta en la tierra? Pues
todos estos vegetales, aunque no sientan, con todo se dice que viven y, por
consiguiente, pueden morir; así pues, siempre que las hicieren fuerza las
podrán matar, en comprobación de esta doctrina, el apóstol de las gentes,
hablando de semejantes semillas dice: <Lo que tú siembras no se vivifica si
no muere primero>; y el salmista dijo: <matóles sus vidas con
granizo>. Y acaso cuando nos mandan no matarás>, ¿diremos que es pecado
arrancar una planta? Y si así lo concediésemos, ¿no caeríamos en el error de
los maniqueos? Dejando, pues, a un lado estos dislates, cuando dice <no
matarás>, debemos comprender que esto no pudo decirse de las plantas, porque
en ellas no hay sentido; ni de los irracionales, como son: aves, peces, brutos
y reptiles, porque carecen de entendimiento para comunicarse con nosotros; y
así, por justa disposición del Criador, su vida y muerte está sujeta a nuestras
necesidades y voluntad. Resta, Pues, que entendamos lo que Dios prescribe
respecto al hombre: dice <no matarás>, es decir, a otro hombre; luego ni a
ti propio, porque el que se mata a sí no mata a otro que a un hombre.
Capítulo XXI. De las
muertes de hombres en que no hay homicidio
A
pesar de lo arriba dicho, el mismo legislador que así lo mandó expresamente
señaló varias excepciones, como son, siempre que Dios expresamente mandase
quitar la vida a un hombre, ya sea prescribiéndolo por medio de alguna ley o
previniéndolo en términos claros, en cuyo caso no mata quien presta su
ministerio obedeciendo al que manda, así como la espada es instrumento del que
la usa; por consiguiente, no violan este precepto, <no matarás>, los que
por orden de Dios declararon guerras o representando la potestad pública y
obrando según el imperio de la justicia castigaron a los facinerosos y
perversos quitándoles la vida. Por esta causa, Abraham, estando resuelto a
sacrificar al hijo único que tenía, no solamente no fue notado de crueldad,
sino que fue ensalzado y alabado por su piedad para con Dios, pues aunque,
cumpliendo el mandato divino, determinó quitar la vida a Isaac, no efectuó esta
acción por ejecutar un hecho pecaminoso, sino por obedecer a los preceptos de
Dios, y éste es el motivo porque se duda, con razón, si se debe tener por
mandamiento expreso de Dios lo que ejecutó Jepté matando a su hija cuando salió
al encuentro para darle el parabién de su victoria, en conformidad con el voto
solemne que había hecho de sacrificar a Dios el primero que saliese a recibirle
cuando volviese victorioso. Y la muerte de Sansón no por otra causa se
justifica cuando justamente con los enemigos quiso perecer bajo las ruinas del
templo, sino porque secretamente se lo había inspirado el espíritu de Dios, por
cuyo medio hizo acciones milagrosas que causan admiración. Exceptuados, pues,
estos casos y personas a quienes el Omnipotente manda matar expresamente o la
ley que justifica este hecho y presta su autoridad, cualquiera otro que quitase
la vida a un hombre, ya sea a sí mismo, ya a otro, incurre en el crimen de
homicidio.
Capítulo XXII. Que
en, ningún caso puede llamarse a la muerte voluntaria grandeza de ánimo
Todos
los que han ejecutado en sus personas muerte voluntaria podrán ser, acaso,
dignos de admiración por su grandeza de ánimo, mas no alabados por cuerdos y
sabios; aunque si con exactitud consultásemos a la razón (móvil de nuestras
acciones), advertiríamos no debe llamarse grandeza de ánimo cuando uno, no
pudiendo sufrir algunas adversidades o pecados de otros, se mata a sí mismo
porque en este caso muestra más claramente su flaqueza, no pudiendo tolerar la
dura servidumbre de su cuerpo o la necia opinión del vulgo; pero si deberá
tenerse por grandeza de ánimo la de aquel que sabe soportar las penalidades de la
vida y no huye de ellas, como la del que sabe despreciar las ilusiones del
juicio humano, particularmente las del vulgo, cuya mayor parte está
generalmente impregnada de errores, si atendemos a las máximas que dicta la luz
y la pureza de una conciencia sana. Y si se cree que es una acción capaz de
realizar la grandeza de ánimo de un corazón constante el matarse a sí mismo,
sin duda que Cleombroto es singular en esta constancia, pues de él refieren
que, habiendo leído el libro de Platón donde trata de la inmortalidad del alma,
se arrojó de un muro, y de este modo pasó de la vida presente a la futura,
teniéndola por la más dichosa, ya que no le había obligado ninguna calamidad ni
culpa verdadera o falsa a matarse por no poderla sufrir y sólo su grandeza de ánimo
fue la que excitó su constancia a romper los suaves lazos de la vida con que se
hallaba aprisionado; pero de que cita acción fue temeraria y no efecto de
admirable fortaleza, pudo desengañarle el mismo Platón, quien seguramente se
hubiera muerto a sí mismo y mandado a los hombres lo ejecutasen así, si
reflexionando sobre la inmortalidad del alma, no creyera que semejante despecho
no solamente no debía practicarse, sino que debía prohibirse.
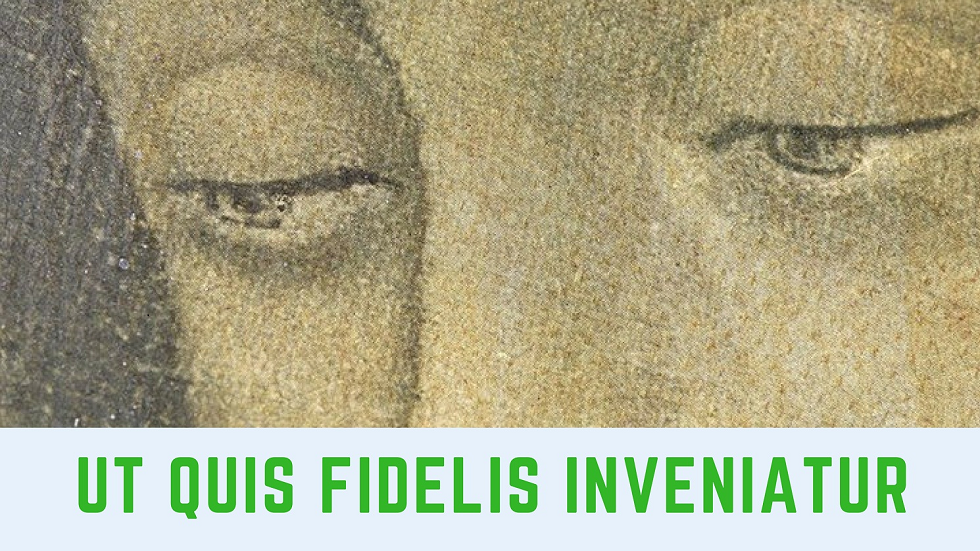


No hay comentarios:
Publicar un comentario