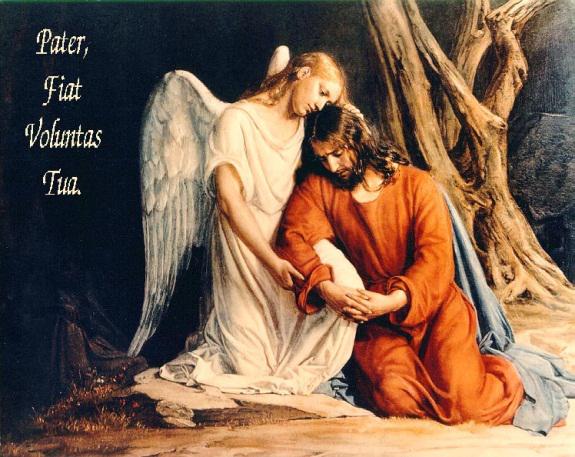
Mi exposición será en forma de meditaciones con el fin de quien esto
lee al ir recorriendo los renglones de estas meditaciones los rumie en su alma
con el fin de imprimir profundamente en su cerrazón “Los vivos sentimientos de
la pasión de nuestro divino Salvador
MEDITACION PRIMERA
PREÁMBULODESPUÉS DE LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO La Pasión y Muerte con
que nuestro Rey y Salvador Jesucristo dio fin a su vida y predicación en el
mundo es la cosa más alta y divina que ha sucedido jamás desde la creación.
Vivió, padeció y murió para redimir a los hombres de sus pecados y darles la
gracia y la salvación eterna. Por cualquier parte que se mire es así, por parte
de la persona que padece o mirando la razón por la que sufre es tan grande el
misterio que nada igual puede ya suceder hasta el fin del mundo. Para mayor
claridad, me parece conveniente exponer antes de un modo breve el motivo por el
que los pontífices y fariseos determinaron en consejo dar una muerte tan
humillante a un Señor que, aunque no se quisiera ver lo demás, fue,
innegablemente, un gran profeta y un gran bienhechor de su pueblo. Fue tan
evidente y se divulgó de tal modo el milagro de la resurrección de Lázaro, fue
tanta su luz,
que aquellos judíos
acabaron por volverse
ciegos del todo.
Aunque “muchos creyeron”, otros, movidos por la envidia, fueron a
Jerusalén para contar y murmurar de lo que en Betania había sucedido. Por este
motivo “se reunieron los pontífices
y fariseos en
consejo”, y decidieron poner fin
a la actuación del
Señor porque, de no hacerlo así, “todos creerían en Él”, y decidieron
poner fin a la actuación del Señor porque, de no hacerlo así, “todos creerían
en Él”, y los romanos podrían pensar
que el pueblo
se amotinaba y
se rebelaba contra
ellos y, en
represalia, “destruirían el Templo y la ciudad”. Con este
miedo, o quizá disimulando su
envidia y su odio hacia
Jesús con falsas razones de
interés público, no encontraron otro camino para atajar aquellos milagros que acabar
con Él y, así, decidieron dar muerte al Salvador. El Espíritu Santo movió a
Caifás, por respeto
a su oficio
y dignidad de sumo
sacerdote, quien promulgó la resolución a la que había
llegado el Consejo: “Es conveniente que muera un hombre solo para que no sea
aniquilada toda la nación”. “Y este dictamen no lo dio él por cuenta propia,
sino que, como era pontífice aquel año, profetizó que Cristo nuestro Señor
había de morir por su pueblo: y no solamente por el pueblo judío, sino también
por reunir a las ovejas que estaban disgregadas” y llamar a la fe a los que
estaban destinados a ser “hijos de Dios”. Desde este día estuvieron ya
decididos a matarle; y como si fuera
un enemigo público,
hicieron un llamamiento
general diciendo
que “todos los que sepan dónde está lo digan, para que sea encarcelado”
y se ejecute la sentencia. Queda bien patente la maldad de estos llamados
jueces, porque primero dieron la sentencia, y sólo después hicieron el proceso.
Dieron la sentencia de muerte en este Consejo
y el acusado
estaba ausente, no le
tomaron declaración ni le
oyeron en descargo del delito
que se le imputaba; y es que solamente les movía la envidia por los milagros
que el Señor hacía, y el miedo a perder su posición económica y su poder
político y religioso. Después, en el proceso, aunque hubo acusadores y
testigos, y le preguntaron sobre “sus discípulos y su doctrina”, todo fue un
simulacro y una comedia: forzaron las cosas de tal modo que coincidieran con la sentencia tomada de antemano. Así suelen ser muchas veces nuestras decisiones: nacen
de una intención torcida, y luego intentamos acomodar la razón para que
coincida con ella. Al saber el Salvador esta sentencia y el tipo de orden de
encarcelamiento que los pontífices
dieron contra El para
que cualquiera tuviera obligación
de acusarle, “se escondió, por la parte cercana al
desierto, en una ciudad llamada Efrén, y allí se estuvo con los discípulos”.
Quiso dar tiempo a que llegara el día señalado por su Padre Eterno: con esto
nos dio también ejemplo a nosotros de que es necesario prepararse antes de
morir. Estos días el Salvador pensaría
en su muerte, ya tan cercana para El. Sus discípulos se entristecerían, y Él
les hablaría del cielo y les animaría a
tener fe. Llegó el día señalado, y el Señor salió del desierto y de Efrén hacia
la Ciudad Santa, para padecer y morir en ella. Y caminaba con tanta prisa y
decisión que llevaba a todos la
delantera, de modo
que los mismos
discípulos “estaban admirados”
de su comportamiento, porque
ellos tenían miedo. Durante el viaje reunió a los doce y, en privado y a solas,
les hizo saber las injurias, la tortura y la muerte que les esperaba en Jerusalén.
Poco después escuchó la petición de la madre de los hijos de Zebedeo, que
pretendía para ellos los dos mejores puestos en el reino de Dios. Siguieron
caminando y, al llegar a Jericó, dio la vista a un ciego que se lo pedía a
gritos. Entraron en la ciudad y fue a hospedarse a casa de Zaqueo, invitándose
Él mismo; se dio a conocer a aquel hombre que tanto deseaba conocerle y
convidarle, y, con su presencia, “trajo la salvación a toda aquella casa”, pues
Zaqueo, pecador y jefe de publicanos, se convirtió. Al salir de Jericó le
seguía mucha gente y, como de paso, sanó
a otros dos
ciegos que desde
el borde del
camino, al oír
que pasaba, le suplicaban a gritos que se compadeciese
de ellos. Mientras iba a padecer y a morir, por cualquier
lugar donde pasara
hacía favores, se
compadecía de todos,
dejaba señales y huellas de quien era. Terminado su viaje, llegó a Betania “seis días antes de la
Pascua”. El Señor solía hospedarse
habitualmente en este pueblo, donde tenía muchos conocidos y amigos; por otra
parte, como era tan reciente el milagro de la resurrección de Lázaro, todos
deseaban convidarle y agradecérselo; pero era sábado.

No hay comentarios:
Publicar un comentario