Mártires sin Historia
En
vano se buscarían los nombres de estos héroes cristianos en las listas impresas
y los libros que se refieren a la Epopeya Cristera Mexicana. Debo la noticia a
la diligencia y caridad de un honorable vecino de la aldea de San Julián, en
los Altos de Jalisco, de cuya veracidad no puedo dudar ni un ápice, y que,
respondiendo a mi súplica a mis lectores, de comunicarme todo lo que supieran
verídicamente acerca de nuestros mártires de aquella época, antes de que el
manto del olvido los envolviera para siempre, se ha dignado con toda
eficiencia, que agradezco, darme estos sencillos datos que me han ayudado a
reconstruir la semblanza de estos ilustres mexicanos.
Eran
pobres, eran humildes, eran de la clase sencilla y buena de nuestros campesinos,
y por ende ignorados del mundo; pero tenían esos sentimientos y ese amor a
Dios, que surge sin los estorbos de las ambiciones humanas y sube hasta el
Señor, como la nubecilla del incensario ante el altar de la pobre capillita de
la aldea.
Pelagio
Gómez Sánchez nació en San Julián, de don Amado Gómez y doña Francisca Sánchez,
muy pobres de bienes materiales, pero muy ricos de las virtudes de los
humildes. Educaron a su hijo Pelagio en el santo temor de Dios, en el amor al
trabajo, la piedad confiada, la devoción a la Virgen María, el respeto a la
Iglesia y a todas las cosas de Dios, la frecuencia de los Sacramentos y en la
virilidad cristiana.
Todas
estas cualidades se unían sencilla y naturalmente en el alma y la vida entera
del campesinito Pelagio.
Un
día, día funesto y de tristísimos recuerdos para los vecinos de San Julián,
pudieron ver a los soldados del gobierno de Calles, entrar en la aldea y
saquear la iglesita, sin que ellos pudieran impedirlo. Aquellos hombres no se contentaron
con robar cuanto creían de valor en el templo, sino que uniendo a
sus
robos sacrílegos el escarnio y la mofa a las cosas sagradas, con los pobres ornamentos
sacerdotales de la iglesia, hicieron gualdrapas y sudaderos para sus caballos.
. . Pelagio los vio asombrado y airado por tanto sacrilegio, y sintió en su joven
alma la más profunda indignación y el más vehemente deseo de vengar el honor de
Dios, así ultrajado por la chusma.
—Si no
somos valientes y decididos para defender los derechos de Dios y de nuestra
religión... entonces ¿qué somos y qué valemos? —se dijo.
Y sin
pensarlo más, se dirigió a la humilde casita de sus ancianos padres, para manifestarles
su decisión, y pedirles su autorización para ir a unirse a las gavillas de los
cristeros, que ya pululaban por la gloriosa región de Los Altos.
—Es mi
deber, padres míos, lo siento, ¡Dios lo quiere! —repetía como los antiguos
Cruzados de la Edad Media.
Tenía
20 años de edad y era la esperanza y el sostén de sus ancianos progenitores, pero
ellos mismos le habían enseñado, secundando las predicas del anciano cura D.
Narciso Elizondo que se debe amar a Dios por sobre todas las cosas, aunque sea
hasta la perdida de la propia vida y no lo detuvieron.
— ¡Vete,
hijo mío, vete! ¡Sé un buen soldado de Jesucristo! Sacrifícale tu misma vida.
Yo soy ya anciano y no puedo acompañarte. . . si no, iría delante de ti. Tu
madre y yo nos quedamos en manos de Dios. El velará por nosotros. No te
detengas por eso. Vete a vengar las injurias hechas a Dios por estos infelices.
Vete. ¡Rogaremos por ti...! Y se fue.
Su
valor en los combates, su abnegación y sacrificios, la flama del entusiasmo que
brotaba en su alma al considerarse soldado de tan buena causa, lo hicieron
estimar y distinguir siempre, de los jefes cristeros. . . Así, ¡como Pelagio!
querían a todos sus soldados. . .Nunca fue tocado en sus dos años de combates
por una bala enemiga, pero el 8 de agosto de 1928 las fuerzas federales que
mandaba el presidente municipal de San Miguel el Alto, fiel ejecutor de los
masónicos intentos de Calles, sorprendieron a la gavilla en que militaba
Pelagio en un lugar llamado San José Reynoso, y a los primeros tiros, uno atravesó
al soldado de Cristo, por el estómago. Sus compañeros, que lo querían con toda
el alma, tenían que huir, pero no quisieron dejarlo abandonado, y a pesar de
servirles de un obstáculo más a su retirada por los vericuetos de la montaña,
lograron llevarlo moribundo hasta una humilde choza del rancho del
Arrastradero.
Los
terribles dolores del herido, le demudaban las facciones, pero no lograron
arrancarle una sola queja. Por el contrario, iba muy alegre, porque sabía que
se cumplirían sus deseos de morir en holocausto a Cristo Rey, para borrar con
su misma sangre las injurias que había presenciado en San Julián, contra el
honor de Dios.
Y
allí, en la choza, haciéndose él mismo la recomendación de su alma, y
repitiendo a guisa de profesión de fe la jaculatoria ¡Viva Cristo Rey! Y pidiendo
repetidas veces perdón a Dios de todos los pecados que hubiera podido cometer, murió
santamente con el nombre de Jesús en los
labios.
Su
cuerpo fue enterrado por la noche en la orilla de un barbecho. Un año después,
el mismo mes de agosto, sus compañeros que no lo habían olvidado, fueron a
sacar sus restos para darles mejor sepultura. Y lo encontraron... ¡tan fresco y
entero como si acabara de morir. . .!
De la
misma aldea de San Julián era oriundo Avelino Padilla. Uno de esos tipos de
nuestros antiguos campesinos, de la época anterior al envenenamiento de
nuestros campos por el fatídico "agrarismo". Hombre ya de edad, de
unos 55 años, serio, respetuoso de los "señores amos", del sacerdote
y de las cosas de Dios. Frecuentaba los Sacramentos y era un ejemplo viviente
de un trabajador honrado. Su amor a la tierra y a su labor de campesino llenaba
su corazón, y entregado a esto, no había tenido tiempo de buscar una esposa, así
que permanecía soltero, y con los prójimos era todo caridad y bondad.
Había
adquirido, por la experiencia, bastantes conocimientos de veterinaria y cuando
alguno de los animales de los ranchos circunvecinos enfermaba, todos acudían a
Avelino para que se los curase, lo que hacía de muy buena gana, naturalmente
sin cobrarles nunca un solo centavo por la curación, porque eran sus dueños
pobres como él y no les iba a quitar lo que necesitaban para el sustento de sus
familias. Ya se comprende la gran estima en que todos tenían a aquel hombre
bueno y útil para la sociedad en que vivía.
Pero
el 22 de diciembre de 1927 un traidor boquiflojo, que había sido hecho
prisionero en un combate contra los cristeros de Los Altos, fue nombrando a
todos sus compañeros de andanzas militares, y entre ellos señaló como uno de
los más activos y valientes, a un hermano menor de Avelino.
Los
perseguidores, informados así, ya que no podían apoderarse del cristero, que
hubiera hecho pagarles muy cara su vida, decidieron vengarse de él en la
persona de su hermano, el pacífico campesino veterinario del pueblo.
¿No
era, al fin y al cabo, un católico práctico y ejemplar? ¿No lo querían todos
los católicos del pueblo, por su caridad?. . .Y pensarlo y hacerlo, todo fue
uno. Presentáronse en el rancho de Nogales, cercano a San Julián, donde estaba
entregado a sus labores agrícolas. Lo aprehendieron por el delito de ser
"hermano de un cristero", y preguntándole si él era católico, a su
respuesta afirmativa y tranquila, lo llevaron a un árbol cercano, y, allí, , y
allí, entre sarcasmos e injurias, lo ahorcaron sin más ni más.
¡Era
un católico y merecía morir por su fe! Veintiún años tenía Luis Muñoz Estrada,
nacido de padres muy católicos y muy fervorosos, en el rancho de Rinconada, de
la feligresía de San
Julián
y del municipio de San Juan de los Lagos. El muchacho había sido siempre de unas
costumbres angelicales, humildes y piadosas; había aprovechado las buenas
lecciones del inolvidable párroco de San Julián, D. Narciso Elizondo distinguiéndose
entre todos sus compañeros de Catecismo y conservándose siempre la inocencia de
su alma dl peligro que acecha a la juventud.
Profundamente
adolorido por las exacciones y pilladas, que los llamados "guachos
callistas" cometieron en San Julián, él también, como muchos de sus amigos
y coterráneos, oyó la voz de Dios que le llamaba a defender su religión, y
corrió a unirse a la gavilla cristera que al mando del general Miguel Hernández,
daba continuos combates de guerrilla a las fuerzas federales, terror de la
comarca, y hato de verdugos, más que de guerreros honorables.
Luis
Muñoz era famoso entre los suyos, por el valor tranquilo que en todos los
combates había mostrado. Muchos son los actos de valor que de él recuerdan sus
amigos, entre ellos el siguiente: En una escaramuza, los arreos de su montura
quedaron tan maltrechos, que si quería seguir sirviéndose de ella, era preciso
renovarla totalmente; entonces, solo, en medio de una región infestada de
callistas, se dirigió tranquilamente a un lugarejo llamado Laguna de Moreno,
donde sabía que había de encontrar amigos que le ayudaran a reparar los
desperfectos. Apenas acababa de llegar al lugar, solo y desarmado, para no
llamar la atención, fue, sin embargo, reconocido por una patrulla, que
acompañaba precisamente al jefe de las fuerzas.
Echáronle
una soga al cuello, como cuando se laza a un animal salvaje, y lo arrastraron
hasta la presencia del general, el cual, sin más preámbulos, mandó que le
ataran a las ramas de un arbusto conocido entre los campesinos a causa de sus
grandes espinas, con el nombre de "Corona de Cristo". Con amenazas y
blasfemias trataban los seides del general y el mismo militarón, de hacerle
renegar de Jesucristo. Todo un día lo tuvieron así atado, y expuesto a los
rayos de un sol abrasador; ni hubo entre ellos un alma compasiva que le diera
un sorbo de agua. Secas las fauces, dolorido todo el cuerpo por los golpes
continuos que recibía, indefenso, de parte de sus verdugos, mas él a todas las
proposiciones infames de los feroces soldados, siempre respondía con el ¡Viva Cristo
Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe!; ni jamás, pudieron sacarle otra palabra
de sus exhaustos labios.
Y esta
exclamación gloriosa, fue la última que pudieron oírle sus verdugos, cuando
cansados de su heroica resistencia, le apretaron la soga del cuello contra las
ramas del arbusto espinoso, que con sus aceradas espinas desgarraba todas sus
espaldas, y le impidieron respirar más, dándole así la corona del martirio.
Lectores
míos. . . ¿no merecen los nombres de estos tres gloriosos confesores de su fe,
vecinos u oriundos de la aldea de San Julián, figurar con honor en los fastos
de este nuevo martirologio católico, que escribieron con su sangre tantos
hermanos nuestros mexicanos?
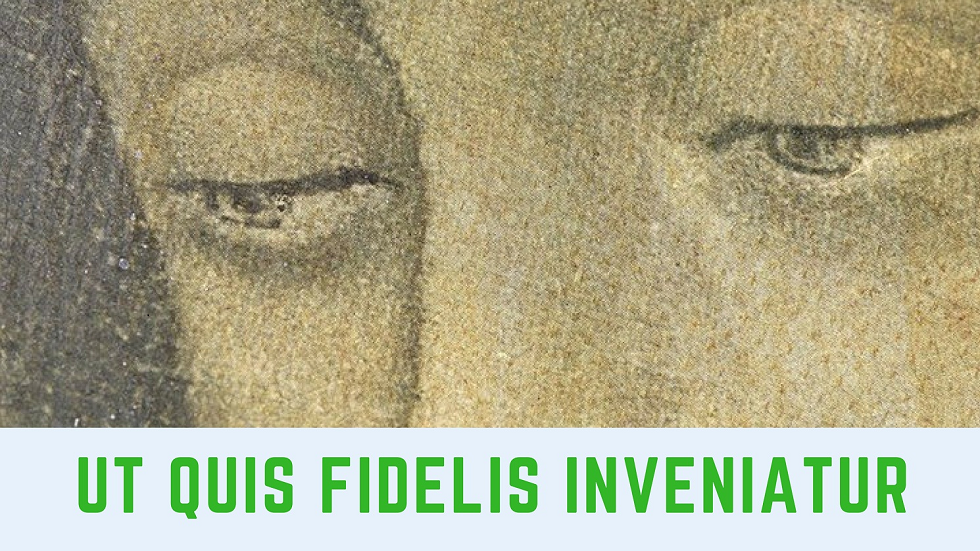

No hay comentarios:
Publicar un comentario