Practicar la Verdad
(fin)
La solidaridad
universal supone que cada elemento del gran todo—cada nación, cada sociedad y
cada individuo—tiene no sólo el derecho de existir, sino que, además, posee un
valor propio e intrínseco que no permite convertirlo en simple medio del
bienestar general. La idea
positiva y verdadera de la justicia puede ser expresada con la fórmula
siguiente: cada ser particular (así colectivo
como individual) tiene siempre un lugar propio en el organismo universal de la
humanidad. El Estado
antiguo, que ignoraba esta política positiva, se defendía y mantenía el orden
social exterminando a los enemigos en la guerra, reduciendo a esclavitud la
clase de los trabajadores, torturando y matando a los criminales. El
Cristianismo, que atribuye un valor infinito a todo ser humano, debía cambiar
totalmente el carácter y la acción del Estado. El mal social permanecía
idéntico en su triple manifestación internacional, civil y criminal; el Estado
debía, como antes, combatir el mal en esas tres esferas, pero el objeto
definitivo y los medios de lucha no podían ser los mismos.
No se trataba
ya ele defender a un grupo social particular. Este objeto negativo era
reemplazado por una obra positiva: en presencia de las discordias nacionales,
era necesario establecer la solidaridad universal contra el antagonismo de
ciases y el egoísmo de los individuos era necesario reaccionar en nombre de la
verdadera justicia social. El Estado pagano trataba al enemigo, al esclavo o al
criminal. El enemigo, el esclavo y el criminal no tenían derechos. El Estado
cristiano sólo trata con miembros de Cristo, dolientes, enfermos, corrompidos;
debe apaciguar el odio nacional, reparar la iniquidad social, corregir los
vicios individuales. El extranjero
tiene en él derecho de ciudad; el esclavo, derecho a la emancipación; el
criminal, derecho a la regeneración moral. En la ciudad de Dios no existe
enemigo ni extranjero, esclavo ni proletario, criminal ni condenado. El
extranjero es un hermano que vive distante; el proletario, un hermano
desgraciado a quien debe socorrerse; el criminal, un hermano caído a quien debe
rehabilitarse. De esto se sigue que hay tres cosas absolutamente inadmisibles
en el Estado cristiano: primero, las guerras inspiradas por el egoísmo
nacional, las conquistas que erigen a una nación sobre las ruinas de otra,
porque para el Estado cristiano la solidaridad universal o la paz cristiana
constituye el interés dominante ; luego la esclavitud civil y económica que
convierte a una clase en instrumento pasivo de otra, y, por último, las penas
vindicativas (sobre todo, la pena de muerte) que la sociedad aplica al
individuo culpable para convertirlo en baluarte de la seguridad pública. Al
cometer un crimen, el individuo prueba que considera a la sociedad como simple
medio y al prójimo como instrumento de su egoísmo. No debe responderse a esta
injusticia con otra, rebajando la dignidad humana en el criminal mismo, reduciendo
a éste al nivel de una instrumentalidad pasiva con una pena que excluye su
mejoramiento y regeneración. En el
dominio de las relaciones temporales, en el orden puramente humano, el Estado
debía realizar la solidaridad absoluta de cada uno y de todos representada por
la Iglesia en el orden espiritual con la unidad de su sacerdocio, de su fe y de
sus sacramentos. Antes de realizar esa unidad era necesario creer en ella;
antes de llegar a ser cristiano de hecho, el listado debía abrazar la fe cristiana.
Este primer paso fué dado en Constantinopla, pero toda la obra cristiana del
Bajo Imperio se reduce a ese comienzo. La transformación bizantina del Imperio
romano inaugurada por Constantino el Grande, desarrollada por Teodosio y fijada
por Justiniano, sólo produjo un Estado cristiano nominal. Las leyes,
instituciones y parte de las costumbres públicas, conservaban ciertos
caracteres del viejo paganismo.
La esclavitud
se perpetuó como institución legal y la vindicta de los crímenes (sobre todo,
de los delitos políticos) era ejercida, según derecho, con refinada crueldad.
Un contraste así entre el Cristianismo profesado y el canibalismo practicado se
personifica muy bien en el fundador del bajo imperio, aquel Constantino que
creía sinceramente en el Dios cristiano, que honraba a los obispos y discutía
con ellos sobre la Trinidad y que al propio tiempo ejercía sin escrúpulos el
derecho pagano de marido y padre condenando a muerte a Fausta y Crispo. Tan
manifiesta contradicción entre la fe y la vida no podía, empero, durar mucho
sin que se produjeran tentativas de conciliación. En vez de sacrificar su
realidad pagana, el Imperio bizantino, para justificarse, intentó alterar la
pureza de la idea cristiana. Este compromiso entre la verdad y el error es la esencia
propia de todas las herejías—a veces inventadas y siempre, salvo algunas
excepciones individuales, favorecidas por el poder imperial— que afligieron a
la cristiandad desde el siglo IV hasta el siglo IX. La verdad fundamental, la
idea específica del cristianismo es la unión perfecta de lo divino y de lo
humano, cumplida individualmente en Cristo y en vías de cumplirse socialmente
en la humanidad cristiana; donde lo divino está representado por la Iglesia
(concentrada en el pontificado supremo) y lo humano por el Estado. Tal íntima
relación del Estado con la Iglesia supone el primado de ésta, puesto que lo
divino es anterior y superior a lo humano. La herejía atacaba, justamente, la
unidad perfecta de lo divino y lo humano en Jesucristo para zapar por la base
el vínculo orgánico de la Iglesia con el Estado y para atribuir a este último
una independencia absoluta. Así se comprende por qué los emperadores de la
segunda Roma, que querían conservar en la cristiandad el absolutismo del Estado
pagano, se mostraban tan favorables a todas las herejías que sólo eran
variaciones múltiples de 68 un tema único : Jesucristo no es el verdadero Hijo
de Dios consubstancial al Padre; Dios no se encarnó; la naturaleza y la
humanidad están separadas de la Divinidad; no le están unidas; por
consiguiente, el Estado humano puede a justo título conservar su independencia
y supremacía absoluta. He aquí, para Constancio o para Valente, una razón
suficiente para simpatizar con el arrianismo.
—La humanidad
de Jesucristo es una persona completa en sí, y sólo unida con el Verbo divino
por una relación; conclusión práctica; el Estado humano es un cuerpo completo y
absoluto, que sólo se encuentra en una relación exterior con la religión. Esta
es la esencia de la herejía nestoriana, y ya se advierte por qué cuando ella
apareció el Emperador Teodosio II la tomó bajo su protección e hizo lo posible
por sostenerla.
—En Jesucristo
la humanidad está absorbida por la Divinidad. Esta herejía parece precisamente
lo contrario de la anterior. No es así, sin embargo; si la premisa es distinta,
la conclusión es absolutamente la misma. Puesto que la humanidad de Cristo ya
no existe, la encarnación es un hecho pretérito, y la naturaleza y el género
humano quedan absolutamente fuera de la Divinidad. Cristo llevó a los cielos
todo lo que le pertenecía, dejando la tierra a César. Con un instinto exacto,
el mismo Teodosio II, sin detenerse en la aparente contradicción, trasladó
todos sus favores del nestorianismo vencido al monofisismo naciente, haciéndole
aceptar formalmente por un concilio casi ecuménico (el pillaje de Éfeso). Y
luego que la autoridad de un gran papa hubo prevalecido sobre la del concilio
herético, los emperadores, más o menos secundados por la jerarquía griega, no
dejaron de intentar nuevos compromisos. El henoticon del emperador Zenón (causa
de la primera escisión prolongada entre Oriente y Occidente: el cisma de
Acacio), los pérfidos intentos de Justiniano y Teodora, fueron _ seguidos por
una nueva herejía imperial, el monotelismo. No hay voluntad ni acción humanas
en el Hombre-Dios; su humanidad os puramente pasiva; está exclusivamente
determinada por el hecho absoluto de su Divinidad. Negación de la libertad y de
la energía humana, es el fatalismo y el quietismo; la humanidad no tiene nada
que hacer en la obra de su salvación; Dios opera solo. Someterse pasivamente al
hecho divino, representado en cuando a lo espiritual por la Iglesia inmóvil y
en cuanto a lo temporal por el poder sagrado del divino Augusto: he aquí todo
el deber del cristiano. Sostenida durante más de cincuenta años por el Imperio
y por toda la jerarquía oriental, a excepción de algunos monjes que tuvieron
que buscar refugio en Roma, la herejía monotelita fue vencida solamente en
Constantinopla (en 080) para ceder pronto el lugar a un nuevo compromiso
imperial entre la verdad cristiana y el anticristianismo. La unión sintética
del Creador y de la criatura rio se detiene, en el cristianismo, en el ser
racional del hombre, sino que abraza también su ser corporal, y por intermedio
de éste, a la naturaleza material de universo entero. El compromiso herético
intentó en vano sustraer (en principio) a la unidad divino-humana: primero, la
sustancia misma del ser humano, declarándola, ora absolutamente separada de la
Divinidad (en el nestorianismo), ora haciéndola desaparecer completamente en
ella (en el monofismo); segundo, la voluntad y la acción humanas, el ser
racional del hombre, absorbiéndolas en la operación divina (el monotelismo). Después de esto
sólo quedaba, tercero, la corporeidad,
el ser exterior del hombre, y mediante él, de toda la naturaleza. Negar toda
posibilidad de redención, de santificación y de unión con Dios al mundo
material y sensible, he aquí la idea fundamental de la herejía iconoclasta.
Jesucristo resucitado
en la carne demostró que la existencia corporal no quedaba excluida de la
reunión divino-humana y que la objetividad exterior y sensible podía y debía
convertirse en el instrumento real y en la imagen visible de la fuerza divina.
De ahí el culto de tas santas imágenes y de las reliquias; de ahí la creencia
legítima en los milagros materialmente condicionados por esos objetos sagrados.
Por lo cual, combatiendo contra las imágenes, los emperadores bizantinos no
atacaban solamente una costumbre religiosa, un simple detalle del culto, sino
una aplicación necesaria e infinitamente importante de la misma verdad
cristiana. Pretender que la divinidad no puede tener expresión sensible o
manifestación exterior, que la fuerza divina, no puede emplear para su acción
medios visibles y representativos, es quitar a la encarnación divina toda
realidad. Era eso, más que un compromiso, la supresión del cristianismo. Como
en las herejías precedentes, bajo la apariencia de una discusión puramente
teológica se ocultaba una grave cuestión social y política, igualmente el
movimiento iconoclasta, so pretexto de reforma ritual, quería trastornar el
organismo social de la Cristiandad. La realización material de lo divino,
significada en el dominio del culto por las santas imágenes y las reliquias,
está representada en el dominio social por una institución. En la Iglesia
cristiana hay un punto materialmente fijado, un centro de acción exterior y
visible, una imagen y un instrumento del poder divino. La sede apostólica de
Roma —ese milagroso icono del cristianismo universal—quedó directamente
empeñada en la lucha iconoclasta, porque
todas las herejías terminaban por negar la realidad de la encarnación divina, cuya perpetuidad en
el orden social y político estaba representada por Roma. Y la historia nos
muestra, en efecto, que todas las herejías activamente sostenidas o pasivamente
aceptadas por la mayoría del clero griego hallaban un infranqueable obstáculo
en la Iglesia romana y venían a deshacerse contra esa roca evangélica. Así
ocurrió, sobretodo, con la herejía iconoclasta que, renegando de toda forma
exterior de lo divino en el mundo, atacaba directamente a la cátedra de Pedro
en su razón de ser como centro objetivo y real de la Iglesia visible.
El imperio
pseudocrístiano de Bizancio debía librar una batalla decisiva contra el papado
ortodoxo, que era, no solamente guardián infalible de la verdad cristiana,
sino, además, la primera realización de esa verdad en la vida colectiva del
género humano. Leyendo las conmovedoras cartas del Papa Gregorio II al Isáurico
bárbaro, se siente que estaba allí en juego la existencia misma del
Cristianismo. El final de la lucha no era dudoso. La última de las herejías
imperiales concluyó como las precedentes, y con ella el círculo de los compromisos
teóricos o dogmáticos entre la verdad cristiana y el principio pagano,
intentados por los sucesores de Constantino, quedó definitivamente cerrado.
A la era de las
herejías imperiales siguió la evolución del bizantismo «ortodoxo». Para
comprender bien esa nueva faz del espíritu anticristiano debemos remontar hasta
sus fuentes en el precedente período. La
trama de esta curiosa evolución está formada por las victorias y derrotas
sucesivas de tres partidos principales a los que invariablemente hallamos en
el Imperio y la Iglesia de Oriente, en
toda la historia de las grandes herejías orientales, durante los cinco siglos
que van desde Arrió hasta los últimos iconoclastas. En primer lugar, vemos a
los adherentes de las herejías formales, habitualmente excitados y sostenidos
por la corte imperial. En cuanto ideal religiosa, representaban la reacción del
paganismo oriental contra la verdad cristiana; como idea política eran
adversarios jurados del gobierno eclesiástico independiente fundado por
Jesucristo y representado por la sede apostólica de Roma. Comenzaban por
reconocer un poder limitado al César que los protegía, no sólo en la
administración de la Iglesia, sino también en materia dogmática. Y cuando el
César, movido por la mayoría del pueblo ortodoxo y por el temor de favorecer al
Papa, concluía por abandonar a sus propios clientes, los jefes del partido
herético buscaban más sólido apoyo en otra parte explotando las tendencias
particularistas y semipaganas de las diferentes naciones emancipadas o en vías
de emanciparse del yugo romano. El arrianismo—religión imperial bajo Constancio
y Valente, pero abandonada por sus sucesores... dominó así durante siglos a
godos y longobardos; así el nestorianismo, traicionado por su protector
Teodosio II, fue acogido durante cierto tiempo por los sirios orientales, y el
monofisismo, expulsado de Bizancio a pesar de todos los esfuerzos de los
emperadores, llegó a ser la religión nacional definitiva del Egipto, la
Abisinia y la Armenia. En el polo opuesto de este partido herético, triplemente
anticristiano —en sus ideas religiosas, en su secularismo y en su nacionalismo—
hallamos al partido absolutamente ortodoxo y católico que defendía la idea pura
del cristianismo contra todo compromiso pagano y al gobierno eclesiástico libre
y universal contra los atentados del cesaropapismo y las tendencias del
particularismo nacional. No tenía este partido de su parte a las potestades
terrestres, ni contaba más que con representantes aislados en el alto clero,
pero se apoyaba en el poder religioso más grande de aquellos tiempos : los
monjes, y también en la fe sencilla de la masa de los fieles, al menos en las
partes centrales del imperio bizantino. Además, estos ortodoxos católicos
hallaban y reconocían en la cátedra central de San Pedro el poderoso paladión
de la verdad y libertad religiosas.
Para
caracterizar el valor moral y la importancia eclesiástica de este partido,
basta decir que era el partido de San Atanasio el Grande, de San Juan
Crisóstomo, de San Flaviano, de San Máximo, confesor, y de San Teodoro
Estudíta. Pero no fueron el partido francamente herético ni el partido
verdaderamente ortodoxo quienes fijaron por largos siglos los destinos del
Oriente cristiano. El papel decisivo de esta historia fue desempeñado por un
tercer partido que, aun cuando ocupaba un lugar intermedio entre los otros dos,
no difería de ellos sólo por simples matices, sino que tenía una tendencia
perfectamente determinada y seguía una política profundamente meditada. La gran
mayoría del alto clero griego pertenecía a ese partido que podemos denominar
semiortodoxo, o, más bien, ortodoxo-anticatólico. Sea por convicción teórica,
sea por rutina, sea por apego a la tradición común, estos sacerdotes sentíanse
muy atraídos por el dogma ortodoxo. En principio nada objetaban contra la
unidad de la Iglesia Universal, pero con la condición de que el centro de la
unidad se hallara entre ellos, y puesto que de hecho tal centro estaba en otra
parte, preferían ser griegos antes que cristianos y aceptaban una Iglesia
dividida más bien que la Iglesia unificada por un poder, a sus ojos extraño y
enemigo de su nacionalidad. Como cristianos no podían ser césaropapistas en
principio; pero como patriotas griegos, ante todo, preferían el césaropapismo
bizantino al papado romano. Su mayor desgracia era que los autócratas griegos
se distinguían en su mayor parte como heréticos y hasta como heresiarcas, y lo
que les parecía más insoportable era que las raras ocasiones en que los
emperadores tomaban a la ortodoxia bajo su protección eran justamente aquellas
en que el Imperio y el Papado estaban de acuerdo. Turbar este acuerdo, vincular
a los emperadores a la ortodoxia separándolos del catolicismo, ese fue el
principal objetivo de la jerarquía griega. Con ese objeto, y a pesar de su
sincera ortodoxia, estaba pronta a hacer concesiones aun en materia dogmática.
La herejía
formal y lógica repugnaba a aquellas piadosas personas; pero no ponían muchos
reparos cuando el divino Augusto se dignaba ofrecerles el dogma ortodoxo un
tanto arreglado a su sabor. Preferían recibir de manos de un emperador griego
una fórmula alterada o inconclusa antes que aceptar la verdad pura y completa
de parte de un Papa; el henoticon de Zenón reemplazaba con ventaja, en su opinión,
la epístola dogmática de San León el Grande. En los seis o siete episodios
sucesivos que presenta la historia de las herejías orientales, la línea de
conducta seguida por el partido seudoortodoxo era siempre la misma.
En los
comienzos, cuando triunfaba la herejía imponiéndose violentamente, aquellos
hombres prudentes, en su pronunciada aversión por el martirio, se sometían,
bien que con disgusto. Gracias a su pasiva aceptación, podían los heréticos
reunir asambleas generales tanto o más numerosas que las de los verdaderos
concilios ecuménicos. Pero luego que la sangre de los confesores, la fidelidad
de las masas populares y la amenazadora autoridad del pontífice romano habían
obligado al poder imperial a renunciar al error, los involuntarios herejes volvían
en masa a la ortodoxia y, como los obreros de la hora nona, recibían su amplio
salario. Como pocos de los heroicos confesores sobrevivían a las persecuciones,
eran los prudentes quienes gozaban de la victoria de la verdad. Ellos eran
mayoría en los concilios ortodoxos, así
como lo habían sido en los conciliábulos heréticos. Y si no podían rehusar su
adhesión a los representantes del Papa, que les enviaba una fórmula exacta y
definitiva del dogma ortodoxo, si aun en el primer momento expresaban esa adhesión
con entusiasmo más o menos sincero, el triunfo manifiesto del papado les
tornaba pronto a su sentimiento dominante : el odio celoso contra la sede
apostólica. Entonces se empleaban todos los esfuerzos de una voluntad tenaz y
todas las invenciones de la astucia, para contrabalancear los éxitos del
papado, para privarlo de su legítima influencia, para oponerle un poder
usurpado y ficticio.
El Papa les
había servido contra la herejía; pero, una vez vencida ésta, ¿no era posible
prescindir del Papa? ¿No podía el patriarca de la nueva Roma suplantar al de la
antigua? Y así, a cada triunfo del pontificado, sucedía en Bizancio
invariablemente una reacción anticatólica que arrastraba a los mismos ortodoxos
de buena fe, pero poco perspicaces. Esta reacción particularista duraba hasta
que una nueva herejía más o menos imperial venía a perturbar a las conciencias
ortodoxas y a recordarles la utilidad de un magisterio Cuando, tras cincuenta
años de dominación en el imperio de Oriente, el arrianismo oficial fracasó en
sus tentativas de invadir la Iglesia occidental, y cuando un español, bendecido
por los pontífices de Roma y de Milán, llegó a Constantinopla para restaurar en
ella la ortodoxia, el papel preponderante que el papado había desempeñado en la
gran lucha y en el triunfo definitivo del verdadero dogma trinitario no dejó de
excitar los celos de los prudentes jerarcas griegos, quienes, semiarrianos bajo
Constancio y Valente, se hicieron excelentes ortodoxos con Teodosio. Reunidos
en 380, en una asamblea que un gran santo de ese tiempo caracterizó con
expresiones demasiado conocidas, se constituyeron por sí solos en concilio
ecuménico, como sí toda la cristiandad occidental no existiera, reemplazaron
arbitrariamente el símbolo de Nicea (ese común estandarte de la ortodoxia
universal, así en Oriente como en Occidente) por una nueva fórmula de
procedencia exclusivamente oriental; y coronaron su obra anticanónica
concediendo al obispo de Constantinopla (que sólo era sufragáneo del arzobispo
de Heraclea) la dignidad de primer patriarca de la iglesia oriental en
perjuicio de las sedes apostólicas de Alejandría y de Antioquía, confirmadas en
sus derechos por el gran concilio de Nicea. Si los soberanos pontífices
hubieran sido en general tan ambiciosos como se intenta presentarlos, o más
bien, si la defensa de sus legítimos derechos les hubiera sido más cara que la
conservación de la paz universal, la San Gregorio el Teólogo (San Gregorio
Nacianceno.)
El concilio a
que alude es el conocido por II Concilio de Constantinopla, reunido a
iniciativa de Teodosio. Su ecumenicidad fue reconocida por el concilio de
Letrán en 1215. (N..DEL T.) la separación de las dos Iglesias hubiera sido
inevitable desde 381. Pero la generosidad y espíritu cristiano del Papa Dámaso
supieron prevenir esa calamidad.
Considerando
que el símbolo de Constantinopla era tan ortodoxo como el de Nicea, y que el
artículo suplementario sobre el Espíritu Santo tenía su razón de ser (en vista
de la nueva herejía de los pneumatómacos que negaban que el Espíritu procediera
del Padre, haciendo de la tercera hipóstasis una simple criatura del Hijo), el
Papa aprobó, en su nombre y en el de toda la Iglesia latina, el acto dogmático
del concilio griego, confiriéndole así el valor de verdadero concilio
ecuménico. En cuanto a la usurpación del patriarcado por la sede de
Constantinopla, fue dejada pasar en silencio. Todavía más grande que en las
luchas arrianas del siglo IV fue el papel del pontificado en el siguiente
siglo, en la historia de las principales herejías cristológicas. La mayoría de
los obispos griegos (nuestro tercer partido) se comprometió inicuamente con su
pasiva participación en el «pillaje de Éfeso», en el cual los prelados
ortodoxos debieron asistir al asesinato de
San Flaviano y
además suscribir una profesión de fe herética. En contraste con esta criminal
debilidad, el papado apareció con todo su poder moral y majestad en la persona
de San León el Grande. Los numerosos obispos griegos que habían participado en
el pillaje de Dióscoro, debieron pedir perdón humildemente en Calcedonia a los
legados del Papa León, que fue aclamado como jefe divinamente inspirado de la
Iglesia Universal. Homenaje tal a la justicia y a la verdad era cosa demasiado
fuerte para la mediocridad moral de aquellos jerarcas corrompidos. La reacción
anticatólica se manifestó de inmediato y en el mismo concilio de Calcedonia.
Después de haber aplaudido con entusiasmo la epístola dogmática del Papa como
la «misma palabra del bienaventurado apóstol Pedro», los obispos bizantinos intentaron
substituir a esa palabra apostólica una fórmula equívoca que dejaba la puerta
abierta a la herejía (4). Habiendo fracasado, transportaron su acción
anticatólica a otro terreno, proclamando en una sesión ilegal la primacía de
jurisdicción del patriarca imperial, sobre todo el Oriente y su igualdad con el
Papa. Con todo, este acto, dirigido contra el soberano pontífice, debió ser
humildemente sometido por los griegos a la confirmación del mismo Papa, quien
lo anuló. De ese modo, a pesar de todo, el concilio de Calcedonia quedó para la
Historia como brillante triunfo del papado. El partido de los ortodoxos
anticatólicos no podían resignarse a semejante resultado. La reacción fue esta
vez decisiva y persistente; Como la ortodoxia pura era demasiado romana, se
hicieron concesiones a la herejía.
El patriarca
Acacio favoreció el «hemoticon» del emperador Zenón, compromiso con el
monofisismo. Excomulgado por el Papa, tuvo el triste privilegio de dar nombre
al primer cisma formal entre Oriente y Occidente. Pero las circunstancias
principales de esta reacción anticatólica impidieron que se transformara en
escisión definitiva. El partido semiortodoxo había caído en descrédito en el
cisma de Acacio por las concesiones que tuvo que acordar a la herejía
manifiesta, concesiones que, como turbaban la conciencia religiosa de los
fieles, no satisfacían en manera alguna las pretensiones de los herejes. Estos,
alentados después de haber rechazado con desprecio al «henoticon», encendían la
agitación en Egipto, amenazando separarlo del Imperio. Por otra parte, los
religiosos ortodoxos, exasperados por la traición de la jerarquía, fomentaban
revueltas en Siria y el Asia Menor, y hasta en Constantinopla la (4) muchedumbre
aplaudió al monje que pegó al manto del patriarca cismático ¡a bula de
excomunión lanzada por el Papa. Este triste episodio (4) resulta algo atenuado
en las actas del concilio, pero aparece con meridiana claridad en el relato del
historiador eclesiástico Evagrio No era de buena política mantener tal estado
de cosas, y, a iniciativa del gobierno imperial, los sucesores de Acacio se
mostraron cada vez más conciliadores, Por último, bajo el emperador Justino el
Viejo, se concluyó la paz eclesiástica,
con ventaja y honor para el papado. Para probar su ortodoxia y ser recibidos en
la comunión de la Iglesia romana, los obispos orientales se vieron obligados a
aceptar y suscribir sin reservas la fórmula dogmática del Papa Hormisdas, es
decir, a reconocer implícitamente la autoridad doctrinaria suprema de la sede
apostólica. La sumisión de los jerarcas griegos no era sincera; continuaron
soñando en ponerse de acuerdo con los monofisitas contra la sede de San Pedro.
Pero sus sordos manejos no impidieron una nueva manifestación del poder
pontificio (consignada en los libros litúrgicos de la iglesia grecorrusa)
cuando el Papa San Agapito, llegado a Constantinopla por razones políticas,
depuso, por su propia autoridad, a un patriarca sospechado de monofisismo, lo
reemplazó por un ortodoxo y obligo a
todos los obispos griegos a suscribir de nuevo la formula de Hosmidas.
(Juan,
patriarca de Constantinopla, escribía al Papa: «prima salus est quia in sede
apostólica inviolabiüs Semper catholica custoditur religio.» (Labbe, Concil.
VIII, 451-2.)
Entre tanto,
las armas de Justiniano triunfaban en África y en Italia; Roma era recobrada de
manos de los ostrogodos, y el Papa quedaba convertido de hecho en súbdito del
emperador bizantino. En estas condiciones, y bajo la influencia de las
veleidades monofisitas de su esposa, Justiniano cambió de conducta con el jefe
de la Iglesia. El partido anticatólico levantó cabeza, y el Papa Virgilio,
prisionero en Constantinopla, tuvo que sufrir todas las consecuencias de una
reacción victoriosa. El doctor supremo de la Iglesia dejó a salvo su ortodoxia,
pero se vio profundamente humillado en su dignidad de jefe soberano del
gobierno eclesiástico, y muy luego un obispo de Constantinopla se creyó
bastante fuerte como para usurpar el título de patriarca ecuménico. Este
obispo, ortodoxo en su doctrina, asceta ejemplar en su vida privada, realizaba
el ideal del gran partido anticatólico. Pero una nueva fantasía imperial bastó
para disipar la ilusión de esa precaria ortodoxia. En el proyecto del emperador
Heraclio, el monotelismo, reuniendo a los ortodoxos con los monofisistas
moderados, debía restablecer la paz en el imperio, consolidar la religión
griega y emanciparla definitivamente de toda influencia romana.
El alto clero de todo el Oriente adoptó sin reserva esas ideas. Las
sedes patriarcales fueron ocupadas por series ininterrumpidas de herejes más o
menos celosos, y el monotelismo llegó a ser durante medio siglo la religión
oficial de todo el imperio griego, así como el semiarrianismo lo había sido en
tiempos de Constancio.
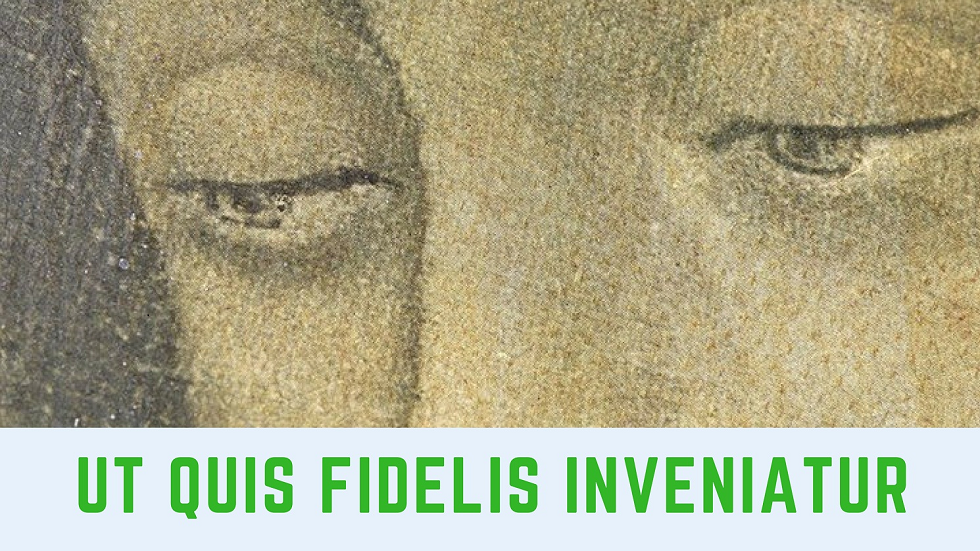

No hay comentarios:
Publicar un comentario