Capítulo 7
Los sacramentos de
Jesucristo.
El Verbo de Dios se encarnó en razón del pecado
del hombre, para repararlo y hacer así renacer la Vida divina en las almas, a
fin de que puedan ser de nuevo agradables a Dios, glorificarlo en este mundo y
por toda la eternidad. Para eso Jesús, en su Amor misericordioso, ha querido
asumir de un cierto modo los pecados de la humanidad y ofrecerse como
sacrificio de redención y de propiciación a su Padre, para restaurar la vida
del Espíritu Santo, la vida de la caridad en las almas, por una participación a
su propia vida, convertida en la única fuente de vida y de salvación para los
hombres. El sacrificio del Calvario aparece entonces como la Luz que brilla en
las tinieblas, como la única fuente de vida en medio del desierto. ¿De qué
manera nos comunicará Dios esta vida nueva? Perpetuando el Calvario. Nunca
habrá más que un sacrificio de la Cruz, una sola Hostia, un solo Sacerdote, que
es Jesús mismo.
No se insistirá jamás lo suficiente sobre esta
maravillosa invención de la misericordia divina, que ilustrará toda la
Providencia de Dios en la realización de la Iglesia, del Sacerdocio y de todos
los Sacramentos, de los que la Eucaristía, fruto del sacrificio y fuente de
nuestra santificación, será el centro y en cierto modo la razón de ser.
“De todos los Sacramentos, ¿cuál es el más
grande y en cierto sentido el más importante, hacia el que todos se ordenan y
en el que todos terminan? — El Sacramento de la Eucaristía. En efecto, en él se
contiene sustancialmente a Jesucristo mismo, mientras que en todos los demás
sólo se contiene una virtud derivada de El. Igual-mente, todos los demás parecen
ordenarse, ya sea a realizar este sacramento, como el orden, ya sea a hacer capaz
o digno de recibirlo, como el bautismo, la confirmación, la penitencia y la
extremaunción, ya sea, por lo menos, a significarlo, como el matrimonio”.
Así, pues, ¡ojalá que demos al Misterio de la
Cruz todo su valor, todo su lugar en la economía divina de la Redención y en su
aplicación a las almas a lo largo de la historia de la Iglesia! Hay que
reconocer que no siempre se da su lugar, incluso en la enseñanza de la Iglesia,
en los catecismos, al sacrificio de la Cruz que se perpetúa en nuestros
altares; se tiene más bien la tendencia de dejar todo el lugar a la Eucaristía,
y a no hacer nada más que una alusión accidental al Sacrificio. Esto representa
un gran peligro para la fe de los fieles, sobre todo frente a los ataques
virulentos de los protestantes contra el Sacrificio. El demonio no se engaña
cuando se encarniza en hacer desaparecer el Sacrificio, pues sabe que ataca la
obra de Nuestro Señor en su centro vital, y que toda forma de subestimar este
sacrificio provoca la ruina de todo el catolicismo, en todos los ámbitos.
La acción que lleva a cabo desde Vaticano II es
reveladora, y obliga a quienes quieren seguir siendo católicos a defender
valientemente el sacrificio de la Misa y el sacerdocio, tales como Nuestro
Señor los instituyó. Tanto para la vida espiritual de los sacerdotes como para
la de los fieles, es esencial ilustrar nuestra fe y nuestra inteligencia sobre
el acto, querido por la Sabiduría divina, que ha hecho revivir espiritual y
sobrenaturalmente a la humanidad. Este acto, que es la razón de ser de la
Encarnación, la realización de la Redención, el que glorifica a Dios
infinitamente y vuelve a abrir las puertas del cielo a la humanidad pecadora,
es el Sacrificio del Calvario. Llama mucho la atención la insistencia de
Nuestro Señor, a lo largo de toda su vida terrestre, sobre su “hora”.
“Desiderio desideravi”, dice Nuestro Señor: Con gran deseo he deseado esta
hora de mi inmolación. Jesús está siempre orientado hacia su Cruz.
El “Mysterium Christi” es ante todo el “Mysterium
Crucis”. Esa es la razón por la que en los designios de la infinita
Sabiduría de Dios, para la realización de la Redención, de la Recreación, de la
Renovación de la humanidad, la Cruz de Jesús es la solución perfecta, total,
definitiva, eterna, por la que todo se resolverá. El juicio de Dios se emitirá
en función de esta relación de cada alma con Jesús crucificado. Si el alma está
en una relación viva con Jesús crucificado, entonces se prepara para la vida
eterna y participa ya de la gloria de Jesús por la presencia del Espíritu Santo
en ella. Es la vida misma del Cuerpo místico de Jesús.
“Si alguno no permanece en Mí, es arrojado fuera
como el sarmiento, y se seca, y lo recogen y echan al fuego, y arde” (Jn. 15 6).
Para nuestra justificación, para
nuestra santificación, Jesús lo organiza todo alrededor de esta fuente de vida
que es su sacrificio del Calvario. Funda la Iglesia, transmite el sacerdocio,
instituye los sacramentos para comunicar a las almas los méritos infinitos del
Calvario. San Pablo no duda en decir: “Resolví no saber cosa entre vosotros,
sino a Jesucristo, y Jesucristo crucificado” (I Cor. 2 2). Ahora
bien, este sacrificio del Calvario se convierte en nuestros altares en el
Sacrificio de la Misa, que al mismo tiempo que realiza el sacrificio de la
Cruz, realiza también el Sacramento de la Eucaristía, que nos hace partícipes
de la divina Víctima, Jesús crucificado. Por eso, alrededor del Sacrificio de
la Misa se organiza la Iglesia, Cuerpo místico de Nuestro Señor, y vive el
Sacerdocio para edificar este Cuerpo Místico, por la predicación que atraerá
las almas a purificarse en las aguas del bautismo, para hacerse dignas de
participar al Sacrificio Eucarístico de Jesús, a la manducación de la divina
Víctima, y a unirse así cada vez más con la Santísima Trinidad, inaugurando ya
en esta tierra la vida celestial y eterna. También desde la Cruz la gracia del
matrimonio, recibida en el Sacrificio de la Misa, construye la Cristiandad y el
Reino social de Jesús crucificado, en la familia y en la sociedad. La
Cristiandad es la sociedad que vive a la sombra de la Cruz, de la iglesia
parroquial construida en forma de cruz, coronada por la Cruz, abrigando en su
interior el altar del Calvario renovado cada día, donde las almas nacen a la
gracia y la cultivan y alimentan, por el ministerio de los sacerdotes, que son
otros Cristos. La Cristiandad es la aldea, son los pueblos, las ciudades, los
países que, a imitación de Cristo en Cruz, cumplen la ley de amor, bajo la
influencia de la vida cristiana de la gracia. La Cristiandad es el Reino de
Jesucristo, y las autoridades de esta Cristiandad son los “lugartenientes de
Jesucristo”, encargados de hacer aplicar su Ley, de proteger la fe en
Jesucristo, y de ayudar por todos los medios a su desarrollo, en pleno acuerdo
con la Iglesia. Se puede decir con verdad que todos los beneficios de la
Cristiandad vienen de la Cruz de Jesús, y de Jesús crucificado; es una
resurrección de la humanidad caída, gracias a la virtud de la sangre de
Jesucristo.
Este programa maravilloso elaborado por la Sabiduría eterna
de Dios no puede realizarse sin el sacerdocio, cuya gracia particular es
perpetuar el único sacrificio del Calvario, fuente de vida, de Redención, de
Santificación y de Glorificación. La irradiación de la gracia sacerdotal es la
irradiación de la Cruz. El sacerdote está, pues, en el corazón de la renovación
merecida por Nuestro Señor. Su influencia es determinante para las almas y para
la sociedad. Un sacerdote iluminado por su fe y lleno de las virtudes y dones
del Espíritu de Jesús puede convertir numerosas almas a Jesucristo, suscitar
vocaciones, transformar una sociedad pagana en una sociedad cristiana. Queda
claro que el papel del obispo, que es el sacerdote perfecto, es considerable
para multiplicar los verdaderos sacerdotes, alentar las vocaciones religiosas,
realizar instituciones cristianas para la vitalidad de la Cristiandad y el
crecimiento del Reino universal de Nuestro Señor. A los obispos les toca
guardar una fe sin fallas y sin compromiso en la virtud de la Cruz de Jesús,
única fuente de salvación, y no caer, a imagen del mundo, en la búsqueda de medios
humanos para un apostolado su-puestamente más eficaz; pues esto sería una señal
de que han perdido su fe en Jesucristo crucificado. A esto precisamente
asistimos desde hace varias décadas, y esto es lo que lleva a la autodemolición
de la Iglesia, según la expresión del mismo Pablo VI, colaborador decisivo en
esta autodemolición.
Es Israel que abandona a Yahvéh, el único Dios verdadero,
para prevaricar con los falsos dioses de las tribus vecinas, cuyas hijas
tomaban por mujeres y cuyos dioses adoptaban. Israel acabará siendo
oficialmente deicida. Pero su gloria vendrá de una virgen de la tribu de Judá,
predestinada a ser Madre de Dios y Madre del Nuevo Israel. De este modo, a
pesar de las promesas de Nuestro Señor, que en verdad no dejan de realizarse,
la mayor parte de las autoridades de la Iglesia prevarican con los falsos
dioses modernos por medio del ecumenismo. Es-tos falsos dioses modernos son, no
solamente los que las falsas religiones adoran, sino también las falsas ideologías
divinizadas: la diosa Razón, la diosa Libertad, las diosas Democracia,
Socialismo, Comunismo. Dios, Jesucristo, la Iglesia católica, el santo
Sacrificio de la Cruz y de la Misa, el verdadero Sacerdocio cató-lico, no son
ecumenistas, porque proclaman un Credo y practican una Ley antiecumenistas;
trabajan por el reino universal del Rey de Reyes, Jesucristo crucificado. “Un
solo Dios, una sola fe, un solo bautismo” (Ef.4 5). A este respecto,
ya que hemos aludido al sentido de los sacramentos, me parece importante volver
sobre la importancia que Nuestro Señor concede al bautismo del agua y del
Espíritu. Por este bautismo Nuestro Señor quiere constituir el nuevo pueblo de
Dios, destinado a la tierra prometida, a la vida eterna. El hecho de que El
haya querido ser bautizado por san Juan Bautista, y que todo el significado del
bautismo del agua y del Espíritu se haya manifestado entonces de manera
maravillosa, es absolutamente capital en la obra de la redención.
“En su bautismo toda la Trinidad se manifiesta, Cristo en su
naturaleza humana, el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre en la voz
que se deja oír, para declarar la forma misma de este sacramento.
“Manifiesta
también su efecto, al abrirse los cielos encima de su cabeza, porque por el
bautismo se nos debía abrir de nuevo el cielo, en virtud del bautismo de sangre
en que Jesucristo había de lavar en su propia persona el pecado del mundo” (IIIa, 39, 1-8).
Así se manifiesta la universalidad de la virtud de la Cruz;
y por el carácter impreso en el alma, esta última queda habilitada para
participar en la Iglesia de los efectos del sacerdocio de Nuestro Señor, pero
no para ejercer los actos jerárquicos que son competencia de este Sacerdocio. Quienes
han recibido la gracia del bautismo y llevan para siempre su carácter
indeleble, en la medida en que son fieles a la gracia de su bautismo, superan
en dignidad y en excelencia a todo el conjunto de las creaturas de-jadas a su
propia naturaleza. Nuestro Señor ha querido que se nos transmitiese su
conversación con Nicodemo en el Evangelio de san Juan. Sus palabras son claras:
“En verdad, en verdad te digo: quien no naciere de nuevo, no puede ver el
reino de Dios… Quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el
reino de Dios” (Jn. 3 3-5).
Es también la orden que da Nuestro Señor de manera solemne
cuando, antes de subir al Cielo, envía a los apóstoles en misión: “Todo
poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas
las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo” (Mt. 28 18). Este bautismo de agua válido y que confiere el
carácter, es el que constituye a la persona como miembro de derecho en la
Iglesia, con sus derechos y deberes, aun en el caso en que este bautismo no
confiera la gracia santificante, es decir, si no es fructuoso, como sucede con
los protestantes, cuando su bautismo es válido. Al no tener la verdadera fe, no
pueden recibir la gracia, pero reciben el carácter, que hará revivir la gracia
si abjuran de sus herejías.
Hoy en día hay en la Iglesia una
enseñanza llena de errores, cuando no de herejías, sobre los sacramentos y
especialmente el bautismo. Es muy importante recordar la doctrina de la Iglesia
sobre este punto. El nuevo rito del bautismo ha sufrido la influencia de estos
errores, sobre todo en lo referente a los efectos del bautismo. La verdadera
doctrina del bautismo corresponde perfectamente al espíritu misionero que
Nuestro Señor transmitió a sus apóstoles. Las efusiones visibles del Espíritu
Santo sobre los bautizados al principio de la evangelización confirman la
importancia capital del bautismo. Aun hoy, en las regiones paganas, los
misioneros reconocen a los bautizados por su rostro distendido, abierto,
confiado, mientras que los paganos reflejan el temor, el espíritu de
servidumbre, la desconfianza.
Desde entonces, la sangre de Jesús en que los cristianos han
sido bautizados los llama a unirse al sacrificio de Jesús cada domingo, y a
cumplir así el acto más importante de la virtud de religión, en unión con Nuestro
Señor y con todo el Cuerpo místico, para gloria de la Santísima Trinidad. Antes
de concluir estas breves meditaciones sobre la santa Misa y los sacramentos,
parece útil considerar especialmente el sacramento de penitencia, que en
numerosas circunstancias ocupa gran parte del tiempo que el sacerdote consagra
al apostolado. Dada la debilidad de las almas y los escándalos de la sociedad
corrompida en medio de la que viven, las caídas son frecuentes. Por eso Nuestro
Señor instituyó, en su infinita misericordia, “una segunda tabla de
salvación”.
PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL COMBATE
ESPIRITUAL: LAS HERIDAS EN NUESTRA ALMA DESPUÉS DEL BAUTISMO
La adquisición de la santidad necesaria para la salvación de
nuestras almas no es algo tan sencillo. En efecto, nuestra experiencia diaria y
la enseñanza de la Iglesia nos enseñan que la gracia del bautismo, aunque nos
de-vuelva la gracia santificante por la efusión del Espíritu Santo, y nos libre
del pecado original y de la presencia diabólica, no nos libra de todas las
consecuencias del pecado original.
Estas consecuencias explican por qué nuestra vida espiritual
reviste la forma de un combate espiritual, que ha de durar durante toda esta
vida en la tierra. Esta enseñanza es fundamental y da también una dirección a todo
nuestro apostolado. Somos enfermos y necesitamos del Médico de nuestras almas y
de los auxilios espirituales que El ha previsto. He aquí la enseñanza de la Iglesia
expresada por Santo Tomás de Aquino (Ia IIæ, 85, 3): “Por el
pecado del primer hombre se perdió la santidad original. Por este motivo todas
las fuerzas del alma quedaron en cierto modo destituidas de su orden propio,
por el que naturalmente se inclinan a la virtud; y esta destitución se llama
herida de la naturaleza («vulneratio naturæ»)”.
“En cuanto que la inteligencia se ve destituida de su orden
a la verdad, tenemos la herida de ignorancia («vulnus ignorantiæ»).
“En
cuanto que la voluntad se ve destituida de su orden al bien, tenemos la herida
de malicia («vulnus malitiæ»).
“En cuanto que la fortaleza se ve destituida de su orden a
las cosas arduas, tenemos la herida de debilidad («vulnus
infirmitatis»).
“En cuanto que la concupiscencia se ve destituida de su
orden a lo deleitable regulado por la razón, tenemos la herida de
concupiscencia («vulnus concupiscentiæ»)”.
San Juan confirma esta verdad en su primera epístola: “Todo
lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los
ojos, orgullo de la vida” (I Jn. 2 16).
Estas cuatro heridas afectan a nuestras cuatro virtudes
cardinales, provocando así en nosotros un desorden continuo. La herida más
devastadora parece ser la de ignorancia o ceguera, es decir, el desconocimiento
de Dios y de Nuestro Señor Jesucristo, porque en este conocimiento reside la
Vida eterna: “Esta es la vida eterna: que te conozcan a Ti, el solo Dios
verdadero, y a quien Tú enviaste, Jesucristo” (Jn. 17 3). Y en
efecto, ¿cómo podríamos rendir a Dios el amor y el culto que le debemos si estamos
ciegos sobre este punto? Los seminaristas y los sacerdotes nunca agradecerán lo
suficiente a Dios el haberlos conducido a un seminario en el que todas las
ciencias enseñan a conocer a Dios y a Nuestro Señor, y en el que toda la vida
queda ordenada a rendir a la Santísima Trinidad el honor, el culto y el amor
que se le deben, por la persona del Verbo encarnado, “per Christum Dominum
nostrum”.
¡Ojalá que las almas sacerdotales entren valientemente en el
combate espiritual para curar sus almas de estas heridas, y aprendan también a
ser médicos de las almas, por la predicación, por la oración de la santa Misa,
por la Eucaristía, y por el sacramento de penitencia! Los ejercicios
espirituales son un medio poderoso para disminuir la ceguera de las almas y curar
también las demás heridas. Sin la inteligencia de estas verdades elementales,
no se puede comprender la espiritualidad católica de la Cruz, del sacrificio,
del desprecio de los bienes temporales para aferrarse a los bienes eternos. Los
demonios se sirven de todo lo sensible y deleitable para aumentar nuestras
heridas. Lo que le pasó a Eva sigue siendo actual. A la palabra del demonio,
Eva vio que la fruta era deleitable, “pulchrum visu et delec-tabile” (Gen.
3 6). A Dios le dirá, aunque tarde por desgracia: “La Serpiente me
engañó: decepit me” (Gen. 3 13).
De ahí que la Iglesia, en toda su espiritualidad y sobre
todo para las almas sacerdotales o consagradas a Dios, insista tanto en el
alejamiento del mundo y de su espíritu, para no buscar más que las cosas
eternas, a imitación de Jesús, y Jesús crucificado.
[Ahora bien, otra de las consecuencias desastrosas del
Concilio ha sido tratar de destruir esta espiritualidad tradicional y católica
de la renuncia, de la Cruz, del desprecio de las cosas temporales, de la
invitación a llevar la propia cruz en seguimiento de Nuestro Señor, para buscar
una justicia social basada en la envidia y el deseo de los bienes de este
mundo, que lanza a los pueblos a luchas fratricidas que multiplican el número de
pobres, cuando en realidad la verdadera espiritualidad es la que cambia los
corazones y los orienta hacia una mejor justicia social. Este mal espíritu del
Concilio, espíritu del mundo, invadió el mundo sacerdotal y religioso, y
condujo a una destrucción del sacerdocio y de la vida religiosa sin
precedentes. Es el gran éxito de Satanás: haber logrado mediante los hombres de
Iglesia una destrucción que ninguna otra persecución había conseguido].
Así, pues, el sacerdote ha recibido el poder de aplicar los
méritos de la Cruz y de la Sangre de Jesús a las almas que confiesan sus
pecados con contrición, y cumplen una satisfacción por la pena debida a los
pecados ya perdonados. El ejercicio fructuoso de este ministerio exige del
sacerdote numerosas cualidades: la ciencia de la ley divina y de las leyes de
la Iglesia para juzgar la gravedad del pecado confesado, la prudencia, la
discreción, el consejo, la caridad misericordiosa a ejemplo de Nuestro Señor,
para dar al alma enferma los auxilios apropiados. En general, las almas
aprecian más una dulce firmeza que un laxismo liberal; y es que desean ser
curadas, aun cuando este deseo no sea explícito. Ya que la contrición es
esencial en la recepción del sacramento, es útil insistir frecuentemente en
esta disposición y en el firme propósito. Para ser bien eficaz, la contrición
debe ser interior y habitual. Este sentimiento profundo de pesar por el pecado,
si persiste, pone al alma a cubierto del pecado, la mantiene en la humildad, en
la desconfianza de sí misma, en la vigilancia continua. Tal es el consejo que
Nuestro Señor renovó constantemente: “Vigilate”.
Aunque la satisfacción se cumpla con la oración o la acción
pedida por el confesor, ha de continuarse también por la oración diaria, por
los sacrificios y privaciones: el ayuno, la limosna. Con motivo de la
satisfacción se manifiesta en toda su eficacia la realidad del Cuerpo místico,
a propósito de las indulgencias. Es indudable que en el transcurso de la
historia han podido introducirse algunos abusos con fines de lucro. Pero estos
abusos simoníacos y condenables no suprimen la
preciosa realidad de estas indulgencias que vienen en auxilio de la
satisfacción, que sigue siendo una deuda con Dios, y que las indulgencias nos
ayudan a saldar antes del juicio particular en la hora de nuestra muerte. Un
consejo precioso para este apostolado es comportarnos de manera tal en la
sociedad, en las relaciones sociales, que las personas no tengan aprensión de
pedirnos el sacramento de penitencia; es decir, guardar siempre un
comportamiento realmente sacerdotal.
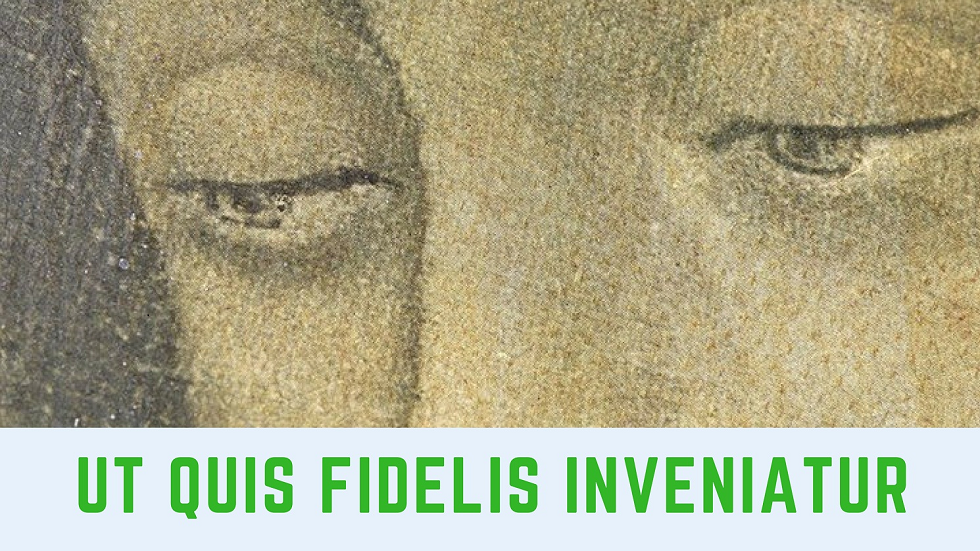

No hay comentarios:
Publicar un comentario